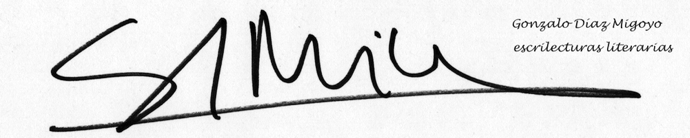Índice del conjunto ☛ El ‘Quijote’ o la invención de la lectura
☛ Siguiente 2. Antes de leer el 'Quijote': impertinencia prologal y deformación lectora
En el prólogo a la Primera Parte del Quijote las palabras del amistoso consejero cervantino no dejan lugar a dudas acerca del propósito de la novela: “Llevad la mira puesta a derribar la máquina mal fundada destos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y alabados de muchos más; que si esto alcanzáredes, no habríades alcanzado poco”. Diez años más tarde las últimas palabras de la Segunda Parte lo repiten sin ambigüedad alguna: “No ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezando, y han de caer del todo, sin duda alguna. Vale”.
Es curioso, aunque inevitable, que sea justamente la declaración de la intención escritora la que invierta la experiencia novelesca dándole a la lectura una responsabilidad y una importancia habitualmente eclipsadas por la autoridad escritora. Sabemos tanto del éxito de lectura de esos libros como de los repetidos ataques de que fueron objeto por parte de los moralistas y autores graves durante todo el siglo XVI. No sabemos, en cambio, de la sinceridad de la declaración del prologuista, aunque, en última instancia, importe poco su adhesión personal pues el lector la entiende como orientadora de su lectura. Y no me parece desacertado suponer que si el Quijote logró su propósito, aun en la modesta medida que se atribuye, no fue evidentemente por haber dificultado la escritura de aquellos libros de caballerías, sino por haber ridiculizado su lectura: esa repetida afirmación no trata de enmendar la plana a los autores de esos libros, es decir, enmendar su defectuosa escritura, sino simplemente su mala o su peligrosa lectura; trata de abrirle los ojos al lector y enseñarle a leer bien impidiéndole, mediante el ejemplo de una lectura ridícula, que lea mal. Habrá que aclarar, por tanto, que parto del supuesto que el Quijote no es una parodia de los libros de caballerías más que en la medida en que la lectura de esos libros por el protagonista ha de considerarse lectura paródica.
Además de la declaración del introito, la novela está cuajada de señales que repetidamente remiten a la lectura en sus diversas manifestaciones–tanto que, aunque no sería cierto decir que todo en ella refiere a la lectura, tampoco me parece descaminado afirmar que todo lo ajeno a ella le resulta materia auxiliar: no sólo es su protagonista un lector cuyas lecturas, junto con las de otros personajes, se discuten abundantemente en la novela, sino que se describen o escriben muchas de estas, contradictorias, alternativas o complementarias; se redobla o se refleja la lectura de una Parte de la novela en la otra; y hasta se implica en ambas no ya la lectura del lector, sino incluso la del escritor. Repito, pues: no veo otro tema o asunto en el Quijote que más evidentemente relacione al escritor con sus personajes y a estos con el lector que el de la lectura misma.
A pesar de los abundantes comentarios a que el Quijote ha dado lugar, muy pocos, que yo sepa, han entendido así la novela, y ninguno, prácticamente, ha atendido a este aspecto de manera principal.
Un estudio de este tipo, un estudio del Quijote “lectura a través”, debería preguntarse, en primer lugar, por qué esa desatención, y quizá debiera ahí mismo y a modo de conclusión anticipada o hipótesis orientadora, encauzar el examen considerando el papel de la lectura en la constitución social de la literatura, sobre todo la literatura moderna, y, más particularmente, en relación con la textualización y la autoridad de la escritura: con la autoridad del texto literario y con el texto de la autoridad literaria.
Aunque hace ya casi 400 años que el Quijote no nos permite evadir esta cuestión, evidentemente su lección no ha bastado: es necesario leer la novela de nuevo.
El estudio del Quijote lectura a través tendría tres partes relacionadas: la lectura del escritor, la lectura del personaje y la lectura del lector; o la lectura escribiente, la lectura escrita y la lectura leyente–cada una a modo de introducción contestataria a las demás. Más que de lecturas abstractas de valor universal, todas ellas tratarían de lecturas y lectores concretos, sean estos históricos o ficticios, y, por ende, de lecturas en tanto que prácticas culturales socialmente “situadas”: habría que relacionar la escritura de Cervantes con la lectura, los lectores e incluso la institución literaria de su época; habría que relacionar también la lectura de don Quijote y de los demás personajes con el hecho de ser parte de un nuevo público lector que sólo recientemente había tenido acceso a este tipo de lectura; y habría que relacionar, finalmente, la lectura de la novela con su actual canonización literaria, así como con su utilización para fines extraliterarios.
La primera parte examinaría el papel de la lectura en la escritura de la novela, y tomaría pie en el pórtico cervantino del prólogo, de ambos prólogos, en los que el escritor plantea esta cuestión ante todo como cuestión de lectura. (Difícilmente podía ser de otro modo puesto que un prólogo nunca deja de ser consecuencia, y hasta manifestación, de la lectura de aquello que prologa–o preparación para ella, que viene a ser lo mismo.) La perplejidad teñida de inquietud que el primer prólogo confiesa acerca de la dudosa sumisión del lector a la intención del escritor es un reconocimiento indirecto, pero indudable de la importancia decisiva de la lectura para la determinación del sentido textual. La protesta del segundo prólogo ante una escrilectura de la Primera Parte inaceptable para Cervantes resalta el papel que corresponde a la lectura como determinante de la escritura.
A continuación habría que preguntarse quién escribe el Quijote, novelescamente hablando. A partir del capítulo IX sabemos que lo hacen varios escritores ficticios caracterizados principalmente por su actividad lectora. De hecho, nos damos cuenta enseguida de que el texto de la novela no es sino la transcripción de sus respectivas lecturas. El primero de ellos, Cide Hamete Benengeli, es un historiador que, como tal, se encuentra constantemente solicitado por la alternativa historiográfica básica: leer/escribir los hechos de la historia o escribir/leer la historia de los hechos. De sobra recordamos hasta qué punto este conflicto es objeto de comentario en la novela tanto por parte de Cide Hamete mismo como por parte de su lector segundo, el narrador cervantino. A inmediata continuación suya encontramos al morisco aljamiado toledano, traductor de la historia a partir del capítulo IX. No haría falta recalcar tampoco la importancia que, como tal traductor, tiene la lectura para él; especialmente si se considera que no viene a ser sino lector vicario del antedicho tercer escrilector, el narrador o Segundo Autor, cuyas numerosas intervenciones son todas explícitamente intervenciones de lectura más que de escritura: unas veces leyendo la escritura del primer autor, otras contraleyendo al protagonista, otras anticipando nuestra propia lectura.
La segunda parte del estudio consideraría la importancia de la lectura en el mundo novelesco del Quijote, es decir, la lectura representada.
Sería este el momento de intentar precisar en qué consiste la locura lectora de Alonso Quijano. Si bien es verdad que está loco por haber leído mucho en el pasado, a mí me parece que lo más significativo o sintomático de su locura novelada es no haber dejado de leer a tiempo, leer a destiempo: el que ahora, en el presente, siga haciendo como si leyera cuando de hecho ya no lee. Alonso Quijano se transforma en don Quijote, es decir, se vuelve loco, al decidir vivir en el mundo real como si todavía estuviera leyendo acerca de aquellos escritos mundos ficticios o, alternativamente, como si preparara su vida para una futura biografía, esto es, para que hacerla legible.
Se ha dicho, demasiado rápidamente en mi opinión, que don Quijote se cree un personaje de los libros de caballerías y que actúa como uno de ellos. Yo puntualizaría que, más bien, pretende serlo, es decir, que duda de serlo y que se esfuerza en conseguirlo, consciente de sus diferentes circunstancias: la distancia entre su deseo y su realidad es la que don Quijote salva mediante esa locura consistente en leer la realidad como si estuviera caballerescamente escrita. Las caballerías de don Quijote son ante todo lectoras: lecturas. De ahí que la novela no describa las aventuras de un anacrónico caballero andante, sino las de un lector contemporáneo de libros de caballerías: no los motivos ni las circunstancias ni los actos de un inactual personaje caballeresco, sino más bien los muy actuales motivos, circunstancias y actos de un lector de ese tipo de relatos ficticios; un lector que ha convertido su realidad circundante en una ficción en la que no cree poder participar más que leyéndola a lo caballeresco.
Describir/escribir la quijotesca conducta lectora, su lectura en acción, me parece el aspecto más original de la novela, pero es también, sin duda, su más serio desafío a nuestra propia lectura.
La condición normal de existencia tanto de la escritura como del sentido es la exterioridad: una escritura o un sentido invisibles no existen más que en potencia. En cambio, la operación que transforma a la una en el otro, la lectura, es una relación creativa que no sólo se mantiene invisible sino que, además, se agota en su propia operación. Exteriorizar la lectura es desnaturalizarla, sacarla de sus casillas: es alocarla.
El ingenioso procedimiento de Cervantes para describir un fenómeno que, razonable o cuerdamente, no se manifiesta, ni, por tanto, se presta a la descripción, es visibilizar la lectura como locura.
El estudio de esta descripción de la lectura de don Quijote, de su locura como lectura, tendría que distinguir entre distintas manifestaciones. Por un lado, unos cuantos casos evidentes en los que se transcriben varias lecturas en voz alta de don Quijote. Son unas pocas y están en el límite mismo del agotamiento de la operación lectora en el momento en que se transforma en palabra sensible. Les queda, sin embargo, un regusto de intimidad psíquica que delata su naturaleza lectora– y que es, también, el que las ha convertido en materia favorita de los comentarios psicológicos sobre la novela. Para el estudio del Quijote “lectura a través” el interés de estos casos de lectura verbalizada no estaría en la lógica del hablante sino en la medida en que la constitución, la selección y la ordenación de imágenes e ideas revela una pauta lingüística lectora. Me refiero, por ejemplo, a la aventura de la Cueva de Montesinos, de la que emerge don Quijote para hacer ante Sancho y el primo la lectura de viva voz de lo que ha descifrado en las entrañas del pozo. (En relación con ello también habría que tener en cuenta la contestación de Sancho Panza, contagiado de la locura de su amo, en tantas de cuyas lecturas ha participado como oyente, cuando lee para éste su viaje a lomos de Clavileño a cambio de la anterior lectura que don Quijote le asentó a propósito de la cueva de Montesinos.) O el episodio del Caballero del Lago, en donde el hidalgo le hace al canónigo una lectura típica de sus libros de caballerías–típica, pero inexistente en cualquiera de ellos en particular, sin más entidad escrita o libresca que la que le presta la lectura en voz alta repentizada por el hidalgo.
La parte más importante de esta sección del estudio sería la dedicada a la descripción de la conducta de don Quijote como lector sin escritura. Habría que volver a tener en cuenta en este momento las circunstancias y las prácticas lectoras coetáneas para medir por este rasero los actos del hidalgo manchego. Pero tampoco sería inútil considerar características lectoras tan universales como la conocida “suspensión voluntaria del descreimiento” practicada por cualquier lector de relatos ficticios, y su analogía con los casos en que don Quijote se niega a aceptar lo que (él sabe que) está percibiendo. O la tensión lectora entre la dedicación monotemática al asunto leído, excluyente de cualquier otra materia ajena a él, y la diversión a que dan lugar los ecos de otras lecturas o las circunstancias reales de la lectura, que recuerdan las anteojeras de la visión de don Quijote, que se esfuerza por convertirlo todo en agua para su molino caballeresco a pesar de las distracciones que le surjen al paso. Son éstos rasgos de conducta característicos de cualquier lectura normal. Para don Quijote son también rasgos definitorios de su conducta cuando no está, propiamente, leyendo.
En este mismo apartado de la descripción de la lectura como conducta descrita habría que tener en cuenta también la de los demás personajes, pues no es sólo don Quijote el afectado por el morbo lector. Como centro de interés de la historia el caballero polariza la atención y la conducta de los demás personajes de tal modo que tener algo que ver con él es habérselas, voluntaria o involuntariamente, con un lector en acción, con un leyente. Todos los que le tratan o le topan lo hacen así: quienes le entienden, aunque no le aprueben, lo hacen en la medida en que le acompañan en su lectura, si no en el modo de lectura. Quienes no le entienden en absoluto, en cambio, es porque son incapaces de percibir lo que hay de lectura en su conducta, porque no pueden o no saben leer con o en contra de él.
Capítulo aparte merecería el caso extraordinario de Sancho Panza, al que no cabe llamar lector, pues no sabe leer ni escribir–aun cuando sin duda ha sido oidor de algunos relatos caballerescos leídos en voz alta, esto es, en régimen de lectura compartida; y así es cómo comparte las lecturas de su amo. El criado resulta fundamental para la continua leyenda de este pues es una especie de cuaderno donde se registran muchas de las lecturas de don Quijote; un cuaderno que está totalmente en blanco en materia de lecturas, de modo que lo que en él se refleja, o se inscribe, no resulta deformado por otra lectura alguna. Sancho Panza, que es simple, pero no tonto y que en contraste con los estratos de sabiduría y de experiencia lectoras de su amo no tiene más que un saber analfabeto cuajado en sus conocimientos paremiológicos, manifiesta limpiamente, virgen de contaminaciones librescas, la capacidad y los conocimientos humanos prelectores de la época.
La tercera parte estaría dedicada a la lectura que hace quien tiene o ha tenido entre las manos el libro llamado el Quijote: las lecturas históricas ajenas y, muy especialmente, la mía actual, pues el Quijote resulta ser también la novela del lector: una novela cuyas aventuras son lecturas novelescas en la misma medida en que su lectura es una aventura novelesca.
Se trata, a un primer nivel, de una lectura de los dos tipos de lectura antedichos, la del autor y la del protagonista, que no puede evitar ser reflejo o representación de ellas, pues así, reflejadas en ella, es cómo éstas adquieren su condición de lecturas. En este sentido habría que considerar cuál es el precio de llevar a cabo la única lectura que resulta difícil, una lectura transparente que no pare mientes en sí misma ni atienda a su propio reflejo en las lecturas que lee. Pienso tanto en la reciente “lectura dura” del Quijote como en su opuesta “lectura romántica”.
En una segunda instancia, habría que tener en cuenta el carácter paródico de la lectura quijotesca y reflexionar sobre lo que significa y sobre lo que ha significado la lectura de la lectura paródica. Cualquier parodia da a leer al mismo tiempo dos versiones, haciendo que advirtamos la diferencia que nos permite distinguirlas, es decir, reconocerlas. Pero en el caso del Quijote–en el que estas dos versiones corresponden, confusamente, a varias lecturas de los libros de caballerías–no es posible olvidar que nuestra lectura no consigue identificarse de manera estable con ninguna de ellas: somos continuamente incapaces de decidir si es nuestra propia lectura actual la parodiada o la parodiante, si leemos bien o si leemos mal, con o contra don Quijote, de acuerdo o en desacuerdo con el narrador o con el historiador. A qué precio y con qué motivos se consigue la identificación con una cualquiera de ellas, sería otra cuestión digna de examen.
Para rematar esta última parte del estudio habría que parar mientes en el destino de esta nueva última lectura, la mía, cuyo propósito es darse a leer mediante la escritura. Se volvería así, inevitablemente, a las consideraciones de la primera parte acerca de la lectura escribiente o, indiferentemente, la escritura leyente. Y sería este el momento de considerar las deformaciones y las limitaciones que toda escritura impone a la lectura que supuestamente refleja: cómo y por qué la recorta y la ordena y, al hacerlo, la traiciona hasta el punto de dejar de representarla.
La provisionalidad de esta conclusión, más cercana a la perplejidad que al reposo de la certidumbre, daría pie a una propuesta de escrilectura menos empeñada en sujetar y dominar a la lectura y más dispuesta a colaborar con cualquier lectura—una propuesta que, siguiendo el ejemplo o la lección del Quijote, estaría intentado poner por obra el estudio mismo en que se declara, de modo que su conclusión igualmente podría haberse presentado como su introducción.
☛ Siguiente 2. Antes de leer el 'Quijote': impertinencia prologal y deformación lectora
Índice del conjunto ☛ El ‘Quijote’ o la invención de la lectura