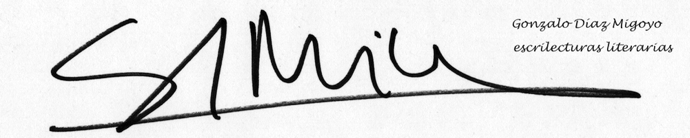Índice del conjunto ☛ El ‘Quijote’ o la lectura, en efecto
☚ Anterior 2. Antes de leer el 'Quijote': impertinencia prologal y deformación lectora
☛ Siguiente 4. La locura de leer: Don Quijote en Sierra Morena
El título lo insinúa, pero lo aclaro de antemano: no les voy a hablar de lo cómico, en cualquiera de sus variedades de burla, parodia, sátira, chiste, caricatura, ironía, etc.; ni siquiera voy a hablarles de lo ridículo o de lo hilarante. Todo esto de lo que no les voy a hablar produce risa, incluso se mide por la risa que produce, y de ésta sólo es de lo que les voy a hablar. Voy a hablarles, además, de la risa como fenómeno fisiológico, atendiendo sólo de pasada a cualquiera de sus aspectos psicológicos de regocijo, de alivio, de triunfo, de superioridad–todos ellos supuestas consecuencias de la risa según la multitud de teorías existentes sobre ella. Voy a hablar, pues, de una respuesta corporal reflexoide, dependiente del tálamo y el hipotálamo, o sea, del cerebro antiguo o intermedio, y no de facultades mentales superiores de las que se encarga otra parte del cerebro de desarrollo más reciente.
Voy a hablarles de la risa y de sus consecuencias para la literatura y muy especialmente para el Quijote, ese Quijote risueño, lleno de una risa hoy en gran parte marchita que, según el cervantismo más reciente, deberíamos saber recuperar. Y voy a intentar mostrarles que no sólo esto es prácticamente imposible, sino que puede ser literariamente peligroso.
Parece ser que nos hemos olvidado de que en su día la lectura del Quijote producía ante todo risa, una risa a carcajadas. Se suelen traer a colación a este respecto las muy conocidas palabras de Baltasar Porreño, uno de los cronistas de Felipe III, según las cuales, viendo éste desde una ventana de Palacio a un muchacho con un libro en las manos que reía a carcajadas, exclamó: “Aquel estudiante o está fuera de sí o lee la historia de don Quijote” (Russell, 421).
¿Quién o qué hacía reír al estudiante, se preguntaba Felipe III, la locura, efecto sin causa conocida, o la lectura, causa sin este insólito efecto? Bien pensado, quizás al rey nunca le pasara por las mientes la locura del muchacho, y la disyuntiva fuera retórica, una manera del monarca de presentar como ingeniosa explicación de aquella detonante descompostura lo que él sabía de antemano que estaba ocurriendo.
La disyuntiva, en cualquier caso, no oponía los términos, sino que los equiparaba: ambas explicaciones eran igualmente válidas para la conducta observada. ¿Es posible equiparar locura y lectura? Sin duda. ¿Qué mejor caracterización de la lectura que la de estar fuera de sí, en la imaginación de otro u otros, autores o personajes, ajeno a la realidad circundante? Y ¿equiparar locura y risa? También. Quizás sólo la naturalidad de la risa nos lo impida, pero basta con aislar la conducta del que ríe de sus motivos para sorprenderse, cuando menos, de lo mucho que se asemeja a una crisis de locura: crispar espasmódicamente los músculos faciales, los de la laringe, los torácicos y los abdominales, mostrando los dientes, entrecerrando los ojos, lagrimeando, aullando intermitentemente, jadeando convulsivamente, bien puede ser, en efecto, dar muestras ciertas de haber perdido el juicio.
Tal como refiere Porreño el sucedido, parece que al monarca le hubiera bastado con oír una risa excesivamente ruidosa, sin duda acompañada de aspavientos, para hacer la observación. Yo me inclino a creer que se trata de una imprecisión del cronista. Identificar al reidor como estudiante no parece posible más que reconociéndole por el vestido–a menos que Felipe III le conociera de antemano o se encontrara en los patios de la Universidad. El monarca, además, debió de ver que el estudiante tenía un libro en las manos: no habría bastado una risa ruidosa cualquiera para hacerle pensar en la lectura, del Quijote o de cualquier otro libro.
Sucediera como sucediera–y hay quien pone en duda que haya ocurrido–al rey no se le ocurrió pensar en la lectura en general, en cualquier lectura, sino muy precisamente en la del Quijote. Por lo visto, la risa lectora era lo suficientemente notable como para poder inferir de ella no ya el tipo, sino incluso la identidad del libro leído. Esta singularidad del Quijote se debía bien a su conocida eficacia hilarante, bien a la escasez de otros libros de este tipo. Sabiendo Felipe III, como parece ser que se sabía, que el Quijote era un libro cuya lectura hacía reír, ni tenía que haberlo leído para adivinar qué hacía reír a aquel lector, ni tenía que adivinar qué pasaje del Quijote estaba leyendo.
¿Aplaudiría o reprocharía el rey la conducta del lector del libro, la conducta de su autor? No lo sabemos, pero, fuera su intención censoria o aprobatoria, la exclamación no indicaba que se tratase de una lectura impertinente sino, al contrario, que era la apropiada para ese libro.
Resulta extraño imaginarse a un lector portándose como un loco, es decir, riendo a carcajadas, y tener que concluir que la causa de su conducta es la lectura de una obra literaria. ¿No es lo propio de la literatura la dignidad, la solemnidad incluso? ¿Es compatible la carcajada con la literatura? ¿Es compatible la literatura con esta o con cualquier otra reacción corporal? ¿Son acaso literarias las manifestaciones corporales; lo son sólo en el caso de la literatura cómica, esa que, por definición, hace reír–única definición posible de lo cómico–? ¿Es la literatura que hace reír tan literaria como la que ni lo hace ni lo pretende?
Si por lectura entendemos no el desciframiento de signos, sino la comprensión y la participación en el sentido de lo descifrado, es evidente que la lectura sí puede hacer reír. Lo que no es evidente es que la lectura que hace reír sea una lectura propiamente literaria. Es difícil homologar literariamente una lectura seria y silenciosa con una ruidosa y visible. (A menos que seamos de la opinión que toda lectura, y muy especialmente la literaria, es ya siempre un tipo de locura. En cuyo caso la lectura hilarante, al hacer sensible esa enajenación esencial del lector literario, sería paradigmáticamente literaria.)
Toda lectura tiene efectos involuntarios tanto psíquicos como corporales. Se suele entender que la visibilidad de los efectos corporales los convierte en sintomáticos de unas reacciones espirituales correspondientes: la lectura que da miedo se puede manifestar por un encogimiento corporal de defensa, acompañado quizás de un semblante tenso, de pupilas dilatadas: literatura de horror o gótica, como dicen los ingleses; la lectura que causa pena, lástima o compasión, puede hacer llorar: literatura lacrimógena, que decimos nosotros; incluso puede pensarse en una lectura que dé tanto asco que cause náuseas: literatura emética, quizás. Estas lecturas no se distinguen de la que hace reír por el grado mayor o menor de manifestación corporal: también el efecto regocijante de una lectura puede oscilar entre un contento invisible y un aspaventoso ataque de risa. Pero ¿se trata verdaderamente en cualquiera de esos casos de lecturas literarias? O, más inquietantemente, ¿sigue siendo lo literario lo que es a pesar de esas reacciones?
Adviértase que el miedo, la tristeza, la compasión, el regocijo pueden acompañar a una lectura literaria sin, por así decirlo, empañar su pureza estética, al menos sin ponerla en entredicho, en la medida en que no se manifiestan corporalmente o lo hacen de un modo imperceptible que es fácil pasar por alto. Pero las carcajadas, en cambio, no pueden pasar inadvertidas: no acompañan sino que interrumpen.
El caso es que todos esos efectos psíquicos leves o intensos van acompañados de manifestaciones corporales sutiles o evidentes. ¿Es posible desechar éstas como no literarias y mantener aquéllos como literarios? ¿Por qué la compasión sería literariamente aceptable y no lo serían las lágrimas que a veces la acompañan? Lo mismo puede preguntarse del regocijo cómico: ¿sería sólo literario el efecto anímico y no su acompañamiento corporal? Difícil sería mantenerlo cuando no se puede determinar solución de continuidad alguna entre el contento silencioso e invisible, la sonrisa visible, pero callada, y el doblarse ruidosamente de risa.
Tan problemática resulta la condición estético-literaria del regocijo como la de la carcajada, la de la compasión como la de las lágrimas, la del asco como la de la náusea. Pero ello es tanto más inquietante en el caso de la risa cuanto que ésta es el propósito evidente, a veces literalmente declarado, de muchas obras que no dudamos en considerar literarias. Me refiero a obras cuya intención hilarante es tan indiscutible como el Pantagruel o el Gargantúa, o como El Buscón, por hablar de clásicos antiguos, pero igualmente se puede pensar en Tom Sawyer, en Zazie en el Metro o en La venganza de don Mendo. El etcétera, claro, es abundantísimo. Reírse a carcajadas con la lectura de esas obras no es malentenderlas, sino responder a ellas apropiadamente. Si dejáramos fuera de una consideración literaria toda carcajada provocada por la lectura de una de ellas, ¿no estaríamos desatendiendo su intención o su eficacia literarias?
Otra inquietante característica de la risa: cuando un autor quiere hacer reír y lo consigue, impide que su intención se pierda en el laberinto de las interpretaciones. Nadie, en efecto, se ríe de la gracia que no comprende: quien se ríe, la comprende; es más, la comprende riéndose. ¿Qué clase de comprensión es entonces la de la risa, que parece lo contrario de ella? Porque la risa no permite contradicción ni cambio alguno, no es discutible, mientras que la comprensión acostumbrada implica la posible y reiterable defensa de su validez. La risa despeja toda incógnita y concluye cualquier argumento. Lo que tiene gracia, hace reír, y cuando no hace reír, es que no tiene gracia.
Comprensión simultáneamente mental y corporal de lo leído, cuando hay risa, es que el cuerpo ha comprendido. Si el cuerpo no se ríe, sutil o abiertamente, es decir, si no hay risa, no hay comprensión. ¿Cuál es la distancia, en efecto, entre comprender un chiste y soltar el trapo? ¿Cuál es la operación intermedia? ¿Acaso se puede medir la comprensión de una situación intencionalmente hilarante más que por la hilaridad que causa? Y ¿qué puede ser una literatura cuya eficacia deba medirse con un risómetro?
Se siente uno tentado de decir que la carcajada mata la experiencia estética, pero me temo que sea peor aun: la carcajada es la reacción estética a las obras hilarantes. Cualquier otra reacción adicional a la carcajada será posterior a ella y ajena al propósito literario de la obra hilarante.
Y otra sorpresa más de la risa. La risa no es síntoma, traducción o expresión del regocijo que causa lo ridículo. En realidad, si se pudieran separar risa y regocijo, que no lo creo, deberían entenderse en sentido opuesto, esto es, yendo de la reacción corporal a la espiritual: la risa como causa del regocijo y no al revés. No digo que lo que hace reír no cause también, simultáneamente, regocijo, sino que gran parte de ese regocijo es quizás consecuencia de la risa: es, simplemente, el placer de reír, por las causas que sean. Y creo que se puede decir lo mismo de la tristeza y de las lágrimas, del asco y del vómito: quizás se esté triste porque se llora y no se llore por estar triste; quizás se sienta asco porque se vomita y no se vomite porque se sienta asco.
Este carácter primario de la reacción risueña ataja todo intento de explicación, de reflexión sobre la relación entre la literatura, el regocijo cómico y la risa. A menos, claro, que aceptemos que la comprensión del cuerpo, tan evidente en esta última, pueda ser el origen y no el final de la comprensión. Quizás la reacción corporal sea el punto cero de la literatura, de modo que lo literario se deba medir, por simple gradación, por su alejamiento de este originario agujero negro de la literatura. Este origen corporal de la reacción estética no sería ni contrario ni independiente de la reacción espiritual acostumbrada, sino, más bien, su otra cara, lo que, cuando pasa inadvertido, le falta a ésta para alcanzar una existencia completa, para imponerse como certeza indudable.
No me parece que sea ello más paradójico que el plausible origen figurativo de todo lenguaje literal, o que el juego originario del que, se puede mantener, surge el trabajo. Aplicada a la comicidad esta conocida paradoja, significaría que la seriedad no es más que aquello cuya comicidad originaria se ha olvidado, un absurdo o una incongruencia inicialmente cómicos, cuya repetición les hace acabar por convertirse en seriedades ortodoxas. (Bien sabido es, en efecto, que la repetición es enemiga mortal de lo cómico.) La carcajada no sería entonces sino la invención, el descubrimiento de ese oculto origen de la seriedad; sería el tropezón que, siempre amenazante, da al traste con el inestable equilibrio de la seriedad acostumbrada.
Es curioso a este respecto que, análogamente también al idioma figurativo, la risa carezca de sentido estricto: el sentido literal de lo hilarante no es más que la falta de sentido, el absurdo, de una seriedad cualquiera. (Bien es verdad que, como el pensamiento tiene horror al vacío, la comprensión del absurdo, es decir, la risa, da lugar inmediatamente a su interpretación, a su análisis–sin duda quehaceres ajenos a la risa misma.)
¿Es entonces más acertadamente literaria una lectura del Quijote a carcajadas que una lectura seria?
Volvamos a la risa, a la locura y a la lectura; a la aparente locura del lector del Quijote y a la locura lectora de don Quijote. Risueña una, seria la otra, nos reímos de la seriedad de su lectura de los libros de caballerías–tan seria que la pone por obra en su propia vida, prueba definitiva de seriedad. Nos reímos pues de su vida, consistente en actuar como si siguiera leyendo estos libros. Nos reímos, en buena cuenta, del absurdo quijotesco consistente en no distinguir entre ser y leer. Esta conflación a unos nos parece cómica, y nos reímos. Para otros en cambio es una triste gracia, una gracia seriamente triste, esta necesidad de distinguir entre ambos mundos, el vivido y el leído. Para don Quijote la separación entre ellos no tiene gracia alguna, se lamenta de ella repetidamente y, desde luego, intenta remediarla. Pero en cualquier caso, al reír, al llorar, o al llorar por haber reído, unos y otros, incluso don Quijote, comprendemos todo lo que hay que comprender acerca de la enrevesada relación entre vida y lectura. Cualquier deseo de comprensión adicional al que supone cualquiera de esas reacciones corporales involuntarias no intenta comprender su (quijotesca) relación, sino el motivo y las consecuencias de nuestra comprensión de ella. Ningún comentario al Quijote explica la comprensión fulgurante de la risa o del llanto que provoca, sino que intenta justificarlos.
¿Era la risa la reacción que se proponía Cervantes, aunque hoy lo hayamos olvidado, como pretenden últimamente varios hispanistas a cuya cabeza están Peter Russell y Anthony Close? En ese caso, bien se podría decir que nuestro olvido equivale al fracaso actual del propósito de Cervantes: si la risa es la respuesta adecuada a la obra hilarante, ¿acaso no se debe pensar que cuando no hace reír es que se ha muerto? (Coyuntura no muy distinta, entre paréntesis y de nuevo, de la del lenguaje: figurativo antaño, literalmente aceptable hoy.)
Si hiciéramos lo que Russell y compañía aconsejan, si nos riéramos a carcajadas al leer el Quijote–título de su trabajo sobre el tema: “Don Quijote y la risa a carcajadas”[ref]Russell, P. E. “Don Quijote y la risa a carcajadas,” Temas de ‘La Celestina’. (Barcelona: Ariel, 1978): 407-40.[/ref]–, ¿habríamos comprendido ya el Quijote o esa comprensión estaría todavía por abordar? ¿Qué quedaría por comprender? ¿Qué otra labor quedaría por hacer para comprenderlo mejor? (En cualquier caso, parece que habría que evitar la relectura del Quijote, pues, sabida la poca gracia que hace una gracia recalentada, difícilmente volveríamos a reír al releerlo.)
Aunque meritorio, el análisis de (los motivos) de la risa siempre es impertinente: o tiene en cuenta las circunstancias que hacen reír al lector actual o se atiene a las circunstancias de la risa en el pasado–por ejemplo, en tiempos del autor. Lo malo es que unas y otras no se condicen: la risa del pasado no explica nuestra risa actual. En materia de risa la ayuda filológica tiene una utilidad muy limitada, dada su costumbre de olvidar cómo se lee, y se ríe, hoy, para recordarnos cómo se leía, y se reía, entonces. Por muchas explicaciones y por muchos recordatorios que desentierre, la filología no consigue hacer reír, es decir, no consigue recuperar lo hilarante. La naturaleza espontánea, involuntaria de la risa no se aviene con explicaciones, ni históricas ni sociales ni psicológicas. Tampoco la náusea, las lágrimas, el miedo, la excitación sexual se pueden recuperar mediante explicaciones. ¿Qué efecto psicalíptico tendría hoy, por ejemplo, por muy minuciosa que fuera la explicación de su pasada salacidad, un texto que describiera la desnudez de una pantorrilla, femenina o masculina?
Hoy el Quijote no hace reír o muy poco. En gran medida se le ha muerto la risa. Si lo literario fuera lo que más se acerca a la intención del escritor tal como la evidencian las reacciones de sus lectores coetáneos, entonces el Quijote, literatura antaño risueña, habría dejado de ser literaria. O, alternativamente, no sería más literario que entonces. Aunque también es posible que no fuera entonces sino marginalmente literario, y sólo ahora, al perder comicidad, se haya literaturizado plenamente.
Pero Russell y compañía no sólo nos informan históricamente de un modo de leer el Quijote que hoy ya no ocurre, sino que quieren convencernos de que ése es el Quijote verdadero que hay que volver a leer. De sus acertadas precisiones históricas yo no saco en conclusión como ellos, sin embargo, que hoy se lea mal el Quijote porque no nos riamos con él o de él, sino que, en vista de que ya no hace reír, se sigue leyendo de la única manera actualmente posible para que siga teniendo valor literario. Es decir, concluyo que lo centralmente literario del Quijote hoy no es su marchita comicidad, sino su vigente problemática lectora, tan deslumbrantemente iluminada por esa risa muerta.
Condenar la seriedad de la lectura actual como de origen romántico y ajena al propósito cervantino me parece que es mantener una sarta de desuetas creencias acerca de la trascendencia histórica del propósito del autor y acerca de su intención como origen decisivo del sentido de la literatura. Obligar hoy a que el Quijote haga reír, o insistir en ello, es matar al Quijote con una lectura anacrónicamente romántica.
Antes de concluir, para concluir, un detalle, el de la naturaleza aniquiladora de la risa: la risa, comprensión absoluta, decisiva, agota el sentido de lo que lee, lo consume totalmente sin dejar resto. Hagamos la prueba de esta voracidad con un pasaje del Quijote que creo que todavía sigue siendo hilarante, el de la pelea nocturna en la venta de Juan Palomeque, cuando don Quijote, Maritornes, el arriero, Sancho y el ventero se enzarzan física y mentalmente en un remolino de golpes y de equivocaciones.
Para que la prueba dé resultado es necesario que se presten ustedes a ella; es decir, que se rían libremente cuando la lectura les haga gracia, en vez de reprimir las ganas de reír por mor de la buena educación, del decoro correspondiente a una conferencia, etc. Aunque eso es lo que nos han enseñado, reírse a carcajadas no debe tener la misma baja consideración social de, por ejemplo, el eructo o el rascarse en público. Les invito pues a que dejen que su cerebro sáurico responda libremente al estímulo de la lectura. No desatiendan la palmaria voluntad cervantina al escribir este pasaje: ríanse si les hace gracia. Me dirán que ustedes no han venido aquí a reírse, sino a oír hablar seriamente de la risa. Bien, pues de eso se trata, de una pequeña prueba seria de risa.
Vamos a ello. Don Quijote cree que Maritornes, la criada asturiana de la venta, es la hija del señor del castillo en que se aloja, “la cual, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y prometido que aquella noche, a hurto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza.” En realidad, “había el arriero concertado con ella que aquella noche se refocilarían juntos,” y ése es el propósito de la moza al entrar a tientas en el camaranchón o desván donde, al lado del arriero, reposan los doloridos caballero y escudero. En la oscuridad Maritornes topa primero con don Quijote, quien la retiene abrazada, a pesar de los esfuerzos de la muchacha por desasirse, para explicarle que está “tan molido y quebrantado que, aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible.” Pero, sobre todo, continúa el reticente hidalgo, es que se añade
a esta imposibilidad otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis más escondidos pensamientos; que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto.
Maritornes estaba congojadísima y trasudando de verse tan asida de don Quijote, y, sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba, sin hablar palabra, desasirse. El bueno del arriero, a quien tenían despierto sus malos deseos, desde el punto que entró su coima por la puerta, la sintió, estuvo atentamente escuchando todo lo que don Quijote decía, y, celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de don Quijote, y estúvose quedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejaba por desasirse y don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó tan terrible puñada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero que le bañó la boca en sangre; y, no contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies más que de trote se las paseó todas de cabo a rabo.
El lecho, que era un poco endeble y de no firmes fundamentos, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio consigo en el suelo, a cuyo gran ruido despertó el ventero; y luego imaginó que debían ser pendencias de Maritornes, porque, habiéndola llamado a voces, no respondía. Con esta sospecha se levantó y, encendiendo un candil, se fue hacia donde había sentido la pelaza. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada se acogió a la cama de Sancho Panza, que aún dormía, y allí se acorrucó y se hizo un ovillo. El ventero entró diciendo:
-¿Adónde estás, puta? A buen seguro que son tus cosas éstas.
En esto despertó Sancho y, sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que, a su despecho, le quitó el sueño; el cual viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo.
Viendo, pues, el arriero, a la lumbre del candil del ventero, cuál andaba su dama, dejando a don Quijote, acudió a dalle el socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda, la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho, Sancho a la moza, la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil y, como quedaron a oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto que a doquiera que ponían la mano no dejaban cosa sana (Don Quijote, I, xvi).[ref]Citas por el número de página de Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Edición del Instituto Cervantes. Dirigida por Francisco Rico. (Barcelona: Instituto Cervantes. Crítica, 1998).[/ref]
He oído algunas carcajadas. Creo que he visto sonrisas en todos nosotros. Hablemos seriamente de ello. ¿Hubiéramos podido evitarlas? ¿Hubiera bastado la voluntad de no reírse? Sí, quizás con cierto esfuerzo lo hubiéramos conseguido. Pero el esfuerzo habría sido ya muestra del carácter espontáneo de la risa que queríamos atajar. De lo contrario no hubiera hecho falta esforzarse. Sólo hubiéramos podido evitar la risa no escuchando la lectura del pasaje, tapándonos los oídos, abandonando esta sala, no atendiendo a lo que oíamos por tener el pensamiento en otras imaginaciones o preocupaciones. Hubiera bastado también la decisión de analizar el pasaje, por ejemplo, contando el número de palabras oídas o su frecuencia, o los gestos con que yo acompañaba su lectura. Pero eso hubiera equivalido a ausentarse de la escena descrita.
Después de haber reído, es decir, ahora mismo, podremos también arrepentirnos de haberlo hecho, podremos reflexionar sobre lo que hemos hecho y sobre por qué lo hemos hecho. Es lo que estamos haciendo. Pero lo estamos haciendo porque ya nos hemos reído.
Quizás algunos oyentes no se hayan reído en absoluto aun cuando escuchaban atentamente y comprendían la escena en todos sus detalles. Simplemente no le habrán visto la gracia. No se la habrán visto por muchas razones, pero también ellas habrán sido involuntarias. Cualquier explicación que se les diera a estos adustos oyentes sería incapaz de hacerles reír ahora, a toro pasado; y dudo de que fuera capaz de hacerles reír si se les hiciera escuchar la escena de nuevo.
No sé si quienes no se han reído, los que no le han visto la gracia al pasaje, lo han escuchado más literariamente que los que nos hemos reído. Lo que sí sé es que no han tenido la reacción que, todo hace suponerlo, pretendía Cervantes.
Quienes sí le hemos visto la gracia y nos hemos reído, ¿qué otra experiencia literaria hemos tenido mientras nos reíamos, al reírnos? ¿Acaso estábamos comprendiendo mal el pasaje? ¿Se nos escapaban otras significaciones de él más importantes que la intención de hacer reír? Lo dudo, pero aun cuando así fuera, es indudable que esas significaciones habrían quedado eclipsadas por la risa y habría que recuperarlas una vez extinguida ésta, sin duda trabajosamente y sin que causaran regocijo alguno. ¿Serían también parte entonces de la reacción literaria al pasaje?
No, hemos comprendido su gracia repentínamente, sin ayudas ni reflexión algunas. El regocijo que se nos disparó al reír, el que todavía nos queda en el cuerpo, creo que tiene más que ver con esa economía, con esa rapidez de comprensión del suceso que con cualquier sentimiento de superioridad, de alivio, de satisfacción, explicaciones tradicionales de la risa. O, mejor dicho, el regocijo sí tiene que ver con esos sentimientos, pero no entendidos como superioridad sobre los personajes, como alivio de no estar entre ellos o de no ser como ellos, como satisfacción de saberlos castigados o premiados, sino con la superioridad, con el alivio, con la satisfacción de haber comprendido el pasaje así de instantáneamente, así de indudablemente, así de decisivamente; tanto, que el cuerpo se nos ha reído, que nos hemos reído.
Acabada la escena, como quien dice a la salida de este túnel de la risa, el regocijo resultante se debe quizás a que hemos comprendido por medios distintos de los laboriosamente conscientes y reflexivos. Quizás esta facilidad es lo que ha producido esta alegría; quizás esta alegría es síntoma de habernos reído, y no al revés.
Lo irresistible de la ridiculez del pasaje tiene su emblema, en efecto, en la oscuridad de la escena: “Toda la venta estaba en silencio y en toda ella no había otra luz que la que daba una lámpara que colgada en medio del portal ardía.” Así se inicia. “Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil y, como quedaron ascuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto que doquiera ponían la mano no dejaban cosa sana.” Así termina.
Esta falta de luz me parece el correlato objetivo de la locura de don Quijote y de la simplez de Sancho, oscuridades ambas de la razón; igualmente lo es de las equivocaciones de los otros tres participantes, mentalmente ciegos. Pero ¿no es también el correlato de nuestra propia actividad lectora, esa risa nuestra que, a modo de sol negro, no alumbró la escena, sino que nos eclipsó en ella la luz de la reflexión? En la risa, en efecto, confluyen todas las cegueras o tinieblas de la razón: cortocircuito mental, conexión desacostumbrada, anormal, pero perfectamente eficaz, tras un chispazo de comprensión, acaba en un apagón.
¿Estaría leyendo el estudiante este mismo pasaje cuando lo observó Felipe III? ¿Leería las descompuestas acciones en la oscuridad de unos individuos enajenados–uno por su imaginación, otro por su falta de ella, otros por sus errores–, y comprendió instantáneamente lo incomprensible de sus acciones? La inmediatez de su aceptación de ese absurdo como tal absurdo, el alivio que le supuso para una comprensión sensata y laboriosa, debió de ser total y le sacudió todo el cuerpo: estalló en alegres carcajadas. En ese momento también él perdió la razón, enloqueció.
Felipe III tenía más razón de lo que creía. No había disyuntiva alguna: el estudiante estaba fuera de sí porque leía apropiadamente la historia de don Quijote: la leía a carcajadas. Bien pensado, quizás también Felipe III haya estallado en carcajadas al darse cuenta de ello.
.
☚ Anterior 2. Antes de leer el 'Quijote': impertinencia prologal y deformación lectora
☛ Siguiente 4. La locura de leer: Don Quijote en Sierra Morena
Índice del conjunto ☛ El ‘Quijote’ o la lectura en efecto ☚